
![]()
El pasado mes de abril (del 15 al 17 inclusive), la Universidad Nacional de Rosario y CONICET organizaron un Congreso Internacional que llevó por título: “Las Humanidades por venir. Políticas y debates en el siglo XXI”.
Hacia allí se acercaron investigadores, académicos, docentes y demás protagonistas del ámbito educativo y la divulgación, quienes compartieron sus aportes, inquietudes y expectativas en relación a un área del conocimiento que en el contexto de políticas neoliberales aparece tan relegada como cuestionada.
Disertadores como Néstor García Canclini (Doctor en Filosofía por la UNLP y la Universidad de París, Doctor Honoris Causa por la UNR), Dora Barrancos (socióloga, Doctora en Ciencias Humanas por la Universidade Estadual de Campinas y Master en Educación, en la Universidad Nacional de Minais Gerais) y José Emilio Burucúa (historiador del Arte y ensayista, Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires), ilustraron el evento a partir de intervenciones que pusieron de manifiesto la necesidad de recuperar el valor de las humanidades como un conjunto de experiencias que favorecen la integración de los pueblos y la socialización de las diversidades; todo lo cual permite la consolidación de valores democráticos en la vida civil y cotidiana.
¿Cuál es el futuro de las humanidades en pleno auge de la tecnociencia? Si bien la pregunta es muy amplia, habilita la posibilidad de repensar y resignificar paradigmas de conocimiento que entran en tensión de una manera –tal vez- innecesaria porque no deben concebírselos como opuestos sino como complementarios.
A pesar de que la ciencia y la tecnología asoman hegemónicas en tanto se presentan como garantes de desarrollo y poder para los países industrializados (aquellos que determinan la norma), es igualmente cierto que las humanidades –en el imaginario: improductivas, contraculturales a las necesidades más urgentes, especulativas e inútiles- logran poner en escena debates que cuestionan los imperativos de los grupos dominantes, algo que en la realidad de las sociedades de América Latina se asume como imprescindible para hacer frente a la pobreza y la exclusión.
Las políticas de Estado de los países de la Región aparecen frágiles y subordinadas a los mandatos de las principales potencias del planeta; y en esa discusión acontecen fragmentaciones que hace ganar posiciones al neoliberalismo.
Aun así, caben profundas autocríticas: las humanidades están en crisis porque –en parte- quienes son encargados de defenderlas y legitimarlas no han sabido ni podido encontrar estrategias para colocarlas en el centro de la escena. En tal sentido, algunos investigadores de CONICET revelan dificultades para hacer de sus estudios productos atractivos que se instalen en el mercado editorial, algo que –como contraejemplo- logran con mayor suceso los trabajos vinculados a la ciencia y la tecnología.
Quizás el punto a detectar sea la pregunta por el sentido; pero, al mismo tiempo, deben encontrarse respuestas convertidas en acciones.
Las humanidades requieren salir de su quietud: es importante el pensar tanto como el decir y el actuar. Si se apela a la transformación resulta indispensable romper con la mera comodidad intelectual.
La ciencia y la tecnología al servicio de las humanidades podrían diseñar un horizonte más justo e igualitario que aporte soluciones y evite problemáticas latentes.
Ahora bien, ¿existe un interés en que ello realmente suceda?


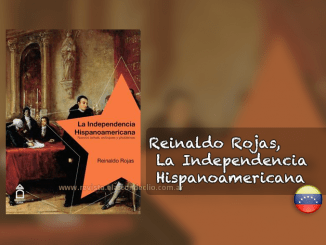



Sé el primero en comentar