
Miriam: ¿Cómo animar a los estudiantes a hacer preguntas y pensar críticamente desde la historia reciente?
Creo que lo/as estudiantes tienen múltiples motivaciones para conocer la historia, y en especial la que vos llamas “reciente”, supongo que en relación al pasado dictatorial, que para ello/as no es reciente sino muy lejana. Si para el historiador el desafío que plantea este tipo de historia es la necesidad de distanciarse, para el docente sucede lo inverso: debe acercarla a lo/as jóvenes; es decir: mostrar sus conexiones con el presente e invitar a que ello/as exploren y encuentren sus sentidos en el presente.
2. Según su visión: ¿Qué estrategias se deben emplear para conectar el pasado con la realidad de los estudiantes?
Precisamente, como venia diciendo, más que emplear estrategias creo que hay que generar una invitación y habilitar a lo/as jóvenes para que ellos construyan esas estrategias. Lo que el docente puede hacer es generar interés y curiosidad en ese pasado, enseñar historia implica no sólo información sino comprensión de los procesos, solo cuando eso sucede (en distintos grados), se logra (en distintos grados también) la conexión significativa con el presente. Y en el caso de la historia de la nación propia, se logra una identificación y una inscripción de lo/as estudiantes en esa historia. Aprender la historia de la nación propia es hacerse un lugar en ella, enseñar esa historia es habilitar a que eso suceda: pasar la posta intergeneracional; es decir que en este caso se conjuga el aprendizaje curricular con procesos de subjetivación en clave de identidad colectiva.
3. ¿El desafío de la educación es el enlace entre la comprensión histórica y el pensamiento político?
A lo largo de mi trabajo e investigaciones, he concluido y confirmado una y otra vez que la comprensión histórica es necesaria (aunque no suficiente) para que haya pensamiento político; o en otras palabras: no hay pensamiento político sin comprensión histórica. Y en otro plano: para que un sujeto social devenga en sujeto político debe poder reconocer y ser consciente de su densidad histórica, que implica a su vez su autocalificación como agente o como actor histórico.
Porque si los protagonistas del presente desconocen su densidad histórica: cómo fundamentan y legitiman sus luchas, sus posiciones, ¿y las identidades que los llevan a actuar políticamente? Hay una lógica dialéctica entre política e historia, que se co-constituyen una como motor de la otra, porque también la política -indisociable del conflicto, de la diferencia, de la disputa ideológica y dialógica que caracteriza toda construcción social de proyecto común- es lo que dinamiza la historia.
4. ¿Es la difusión del conocimiento científico una meta principal en la educación de nuestro país?
La difusión no me parece la palabra adecuada. Creo que, si hablamos de educación escolar, hay diversos objetivos: la escuela forma ciudadano/as, enseña en distintos planos curriculares y extra-curriculares, transmite saberes, pero también valores éticos, subjetiva y construye identidades, y es un espacio de crecimiento signado por la convivencia con pares. La transmisión de conocimiento científico es bastante relativa, ya que la trasposición didáctica implica un cambio en dicho formato que lo vuelve apto para su transmisión escolar pero al mismo tiempo, como toda traducción, lo interviene significativamente.
5. ¿Qué beneficio tiene ser investigador del CONICET?
Ser investigador/a del CONICET implica la decisión de dedicarse de modo exclusivo a la producción de conocimiento en el ámbito de la ciencia pública, lo que implica una visión social según la cual el beneficio es público, la ciencia es de todo/as y para todo/as. En mi caso, haber hecho una carrera de investigación y ser hoy Investigadora Principal del CONICET, así como estar a cargo de una cátedra en la UBA implicó un compromiso vital sostenido con lo público, y con el conocimiento como un vector central del crecimiento de mi país. Yo creo que lo epistemológico, lo ético y lo político son dimensiones del proceso social de construcción del conocimiento, y que cada aporte que hacemos desde la ciencia y/o la academia, implica una expansión del mundo conocido, una conquista en términos de la realidad, que es siempre social. Y esto aplica a todos los campos y disciplinas, ya que en última instancia (y desde su origen), toda ciencia es social.
6. Miriam usted es capacitadora docente ¿no cree que muchas de las capacitaciones hacia los docentes se evidencia un desencuentro entre el saber que necesitamos los docentes de aula y lo que se ofrece?
Visto que muchas veces hay una relación conflictiva entre la teoría y la practica áulica. No me animo a emitir un juicio general, creo que muchas capacitaciones docentes son valiosas, y destaco entre ellas las promovidas desde lo/as propios espacios docentes a partir de sus necesidades. Entiendo que muchas veces se produce la desconexión entre teoría y práctica, pero creo que lo/as docentes pueden elegir en gran medida sus formaciones y contemplar este punto. En particular, yo siempre he trabajado articulando lo conceptual con lo experiencial, porque me parece que, sino no hay adquisición significativa del conocimiento, y también porque disfruto mucho de la integración de estos planos en el trabajo con lo/as docentes, que es donde se arma el mosaico de lo común, donde se entiende también la imbricación entre trayectoria formativas, profesionales, y vitales, y se hace evidente la fuerza del lazo social, como anudamiento intersubjetivo.
7.¿Es la educación Secundaria, y más precisamente el currículo el principal problema por la cual los alumnos se hacen crónicos en las Universidades, tienen deficiente nivel académico o terminan abandonan?
Ante todo, no creo que sea una verdad ni una afirmación tan autoevidente que los alumnos se hagan crónicos o tengan déficits o abandonen. Hay que tener cuidado con el sentido común que organiza esas generalizaciones. Los procesos de formación tienen y contemplan tiempos y resultados diversos, tanto en logros, como en deficiencias como en deserción. Habría que revisar y analizar los resultados en relación con objetivos, teniendo en cuenta que el acceso igualitario a la universidad en una sociedad desigual implica necesariamente ponderar diversidad de tiempos y formatos para los procesos. Y otras preguntas, como por ejemplo si el único beneficio que obtienen la sociedad y el estudiante es el propio título, o si es posible medir ese beneficio también en la parcialidad del proceso: el paso mismo por la universidad es una experiencia formativa y enriquecedora, en cada uno de sus momentos y en muchas dimensiones. Por otra parte, hay que analizar con datos claros lo que sería el rendimiento, o la terminalidad, etc.
Gracias Miriam. Perfil de Miriam Kigrer. Dra. en Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina), es Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Técnica (CIS CONICET/IDES-UNTREF) y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Dirige el Programa de investigación “Subjetividades políticas juveniles en contextos nacionales contemporáneos” del CIS-CONICET, y cursos de posgrado sobre metodologias para la investigación social y educativa en el campus virtual de IDES-UNTREF. Cuenta con numerosas publicaciones, en libros y revistas científicas (disponibles en https://www.conicet.gov.ar/ ), y ha dictado conferencias en eventos académicos y seminarios de posgrado internacionales.
Material para descarga.
- Jóvenes de escarapelas tomar: Escolaridad, comprensión histórica y formación política en la Argentina contemporánea: https://libros.unlp.edu.ar/
index.php/unlp/catalog/book/ 286 -
La tercera invención de la juventud. Dinámicas de la politización juvenil en tiempos de la reconstrucción del Estado-Nación (Argentina, 2002-2015): https://biblioteca-
repositorio.clacso.edu.ar/ bitstream/CLACSO/11411/1/La_ tercera_invencion_de_la_ juventud.pdf -
El mundo entre las manos: Juventud y política en la Argentina del Bicentenario. https://sedici.
unlp.edu.ar/handle/10915/62486 -
La buena voluntad: El vínculo de jóvenes argentinxs con la política, entre dos paradigmas de estado. https://www.clacso.org/la-
buena-voluntad/

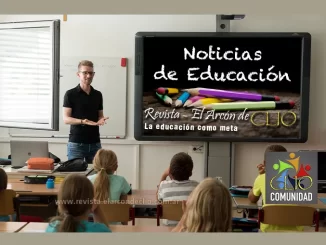
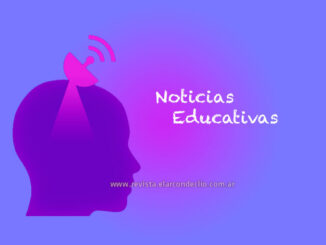

Sé el primero en comentar