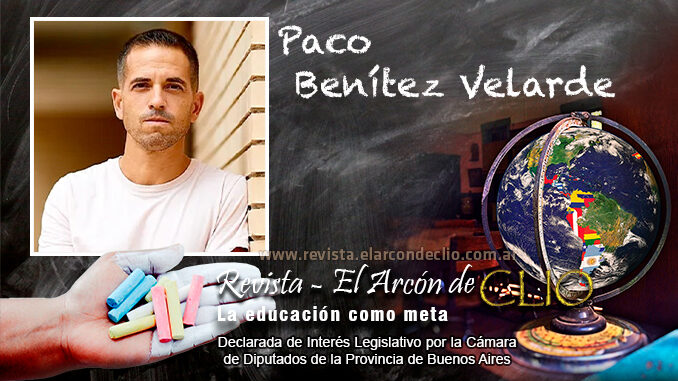
1. Paco: Ante tantos reclamos que presenta el sistema educativo en España ¿El sistema educativo ha fracasado?
El sistema educativo en España no va por buen camino. Pero no me quiero resignar a utilizar el tiempo pretérito, ya que aunque hay muchos aspectos que se podrían considerar un fracaso, siempre se puede hacer algo para mejorar la situación.
Por otro lado, ese fracaso dependerá de qué parte de España estemos hablando. En nuestro país tenemos 17 comunidades (más dos ciudades autónomas) que tienen una gran autonomía en materia de educación (además de una composición sociocultural y un nivel económico diferente), y el resultado es muy variopinto entre ellas. Del mismo modo, desde hace unos años se ha instalado la llamada “autonomía de centros”, según la cual cada escuela e instituto puede construir su propio proyecto educativo. Por este motivo, te puedes encontrar con comunidades autónomas, como Castilla y León, Asturias o Cantabria, con unos buenos resultados en las pruebas internacionales estandarizadas (muy cerca de los países punteros de Asia), y otras, como Islas Canarias, Andalucía o Cataluña, donde se está de media un curso por debajo, según la puntuación obtenida. Y dentro de una misma comunidad, dependiendo del centro (y aquí no nos engañemos, el nivel socioeconómico del barrio en el que está instalado juega un papel fundamental) los resultados también pueden ser muy dispares.
Pero hay muchos datos que indican que nuestro sistema educativo está fracasando. Una cuarta parte de los alumnos no siguen estudiando después de los 16 años; aquí en España a este tipo de jóvenes se les suele denominar como “ninis” (ni estudian ni trabajan). Por otro lado, un porcentaje demasiado elevado de los estudiantes que consiguen obtener el título básico de graduado en educación secundaria tiene enormes dificultades para entender un texto y para expresarse por escrito. Según datos de PISA 2018, nueve de cada diez estudiantes españoles de 15 años no saben distinguir un hecho de una opinión. Han pasado siete años, y la verdad es que tras haber pasado por seis centros educativos diferentes, yo cada curso percibo que el nivel de los alumnos no ha mejorado; más bien lo contrario.
Además está el hecho de que nos hacemos trampas al solitario. Mientras que en los últimos 15 años las notas de los alumnos han ido subiendo, así como el número de titulados, los resultados en las pruebas internacionales han ido bajando. De este modo es muy difícil mejorar la situación, ya que si la sociedad y las familias no pueden percibir los problemas que existen en el sistema educativo, será muy difícil que reclamen su mejora. Esas mismas pruebas internacionales señalan que en España estamos de media un curso por debajo en nivel de conocimiento y de habilidades del alumnado con respecto a países como Estonia, y dos con respecto a los asiáticos (Singapur, Japón y Corea del Sur). Mientras tanto, con la normativa que tenemos en la actualidad en España se obstaculiza el derecho de los estudiantes a una evaluación objetiva y el de sus familias a recibir una información clara y comprensible sobre su progreso, ya que se establecen unos criterios de evaluación ininteligibles e inoperativos y unos sistemas de calificación ineficaces que, además, varían enormemente entre comunidades autónomas.
El sistema educativo en España en la actualidad confunde equidad con mediocridad y está más preocupado por aparentar que las cosas van bien que por asegurarse de que los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades básicas necesarias para poder progresar académicamente. Desde instancias oficiales se defiende un enfoque centrado en el alumno en el que el docente debe ser un acompañante, adaptarse a los gustos e intereses de los estudiantes y a entretenerlo con la gamificación que sea necesaria, protegiéndolo de cualquier posible fracaso y frustración para cuidar su salud emocional. El resultado de todo esto es un sistema educativo que fabrica estudiantes con dificultades de aprendizaje a marchas forzadas, y todo por la dejación de responsabilidades de la administración educativa, que se ampara y justifica en un discurso demagógico de empoderar al alumno. Se han hecho muchos estudios al respecto, y hoy se sabe que una enseñanza inadecuada es responsable de entre el 20-25%, de un total de 30%, del alumnado con déficits lectores. Solamente el resto, entre un 5 y un 10%, es debido a dislexia de desarrollo (problema de aprendizaje de tipo congénito). Estos datos son gravísimos, ya que demuestran que el tipo de instrucción que el sistema educativo está proporcionando, en lugar de promover el progreso académico del alumno, lo lastra. Y lo lastra de por vida a no ser que se tomen medidas reparadoras, ya que un alumno que tiene dificultades para leer tendrá problemas académicos cada vez mayores a medida que vaya subiendo cursos.
Y todo esto en lo que se refiere al aprendizaje del alumnado. Porque si entramos ya en la moral del profesorado, la realidad es verdaderamente alarmante. 1 de cada 4 profesores, según el Defensor del Profesor, tiene problemas para dar clase, se le falte el respeto por parte del alumnado y recibe falsas acusaciones por parte de las familias. Además se da el hecho (por aquello que he comentado antes de intentar tapar la realidad) de que en la actualidad existe una tremenda presión sobre el profesorado por parte de la administración educativa para que no suspenda a los alumnos, independientemente del nivel alcanzado o del esfuerzo realizado a lo largo del curso. Todo esto crea un ambiente sofocante y estresante que hace empeorar las condiciones de trabajo de los docentes, con el consiguiente perjuicio para la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Paco: ¿no cree que es excesiva la burocracia educativa que tenemos los docentes de aula a la hora de medir la calidad educativa? ¿Qué soluciones se manifiestan desde OCRE?
Desde la Asociación OCRE creemos que se sobrecarga al profesorado con un exceso de trabajo burocrático que va en detrimento de la calidad de su labor docente. También vemos con mucha preocupación el actual diseño curricular artificioso y confuso que existe en nuestro país, centrado en la adquisición de unas competencias etéreas, en detrimento del aprendizaje de los conocimientos que las hacen posibles. Como he mencionado anteriormente, la normativa actual permite que cada centro pueda llevar a cabo su proyecto educativo propio, y nosotros entendemos que esta pretendida flexibilidad de los contenidos incrementa las diferencias entre centros, con el consiguiente perjuicio para el alumnado de las clases sociales menos favorecidas, que difícilmente podrá adquirir fuera del sistema educativo los conocimientos que este le niega. Por eso, reclamamos un currículo claro, estructurado, coherente, realista y bien secuenciado, para garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, en todos los centros, independientemente de su localización geográfica, contexto social, económico y cultural. Esto es equidad educativa real, y no discursos huecos.
Otro aspecto que nos preocupa mucho es que la formación permanente del profesorado actual es contraproducente en mucho casos, ya que no solo no enseña prácticas pedagógicas efectivas avaladas por la ciencia (llegando incluso a denostarlas y ridiculizarlas, como por ejemplo se hace con la instrucción explícita), sino que además promociona o bien las que no están avaladas por la evidencia en cuanto a su efectividad (educación socioemocional), o las que directamente son contraproducentes según las mismas evidencias científicas (como el aprendizaje basado en proyectos para alumnado falto de conocimientos previos). A los futuros maestros de escuela y profesores de instituto
se les debería enseñar cómo funciona la memoria, las evidencias científicas que la psicología cognitiva aporta sobre la manera en que produce el aprendizaje, así como las prácticas de enseñanza más efectivas en función del tipo de alumnado y de la disciplina académica en cuestión. Por todo esto, exigimos una ley educativa que esté guiada por la investigación didáctica, alejada de la influencia de modas y neuromitos sin sustento científico.
Finalmente, demandamos una inclusión efectiva, sustentada en la dotación de recursos económicos y humanos suficientes y no meramente a través de la formulación de buenas intenciones inaplicables en las condiciones existentes en los centros. Exigimos que se garanticen las condiciones materiales que la hagan posible a través de la memoria económica que debe acompañar a la ley.
3. ¿Qué relación existe entre la calidad de la educación y la gestión escolar?
¡Toda! Una de las constantes en la educación de cualquier país es que, en general, el alumnado de origen socioeconómico humilde, procedente de minorías étnicas o inmigrante, así como de entornos familiares desestructurados, suele tener peor rendimiento académico que las clases burguesas o medias autóctonas. De esto hay sobrados estudios al respecto, algunos de hace más de seis décadas como el del sociólogo y lingüista británico Basil Bernstein (1961), quien ya advirtió que el desarrollo lingüístico de los niños de origen humilde es más pobre a nivel semántico y sintáctico, lo cual lo pone en una desventaja de partida en el sistema educativo. Ahora bien, esta realidad no debería hacernos capitular, sino al contrario; debería hacernos reaccionar para intentar hacer todo lo posible para que estas diferencias materiales y de circunstancias personales de base con la que viene nuestro alumnado no acaben desembocando en una desigualdad en cuanto a resultados académicos y, por lo tanto, en diferencias en las perspectivas futuras para las vidas de nuestros niños y jóvenes. No estamos diciendo que sea fácil, al contrario. Pero la importancia del reto merece no escatimar esfuerzos. El caso es que existen ejemplos de alumnado de entornos desaventajados con rendimiento académico igual e incluso superior al de las escuelas privadas de élite de su entorno. Convendría, por tanto, estudiar y analizar esos ejemplos para poder extraer las características que hacen que esos centros educativos sean lo que podríamos llamar “refugios de equidad educativa”, para así poder aplicarlas en las escuelas e institutos públicos de nuestro país. Uno de los más famosos es el caso de Michaela School, en el barrio de Wembley de Londres, pero hay muchos más.
Un currículo rico en conocimientos garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su origen, tengan acceso al capital cultural e intelectual necesario para participar plenamente en la vida cívica y profesional. Tener amplios conocimientos es un prerrequisito para la equidad educativa; y no es elitista, como algunas voces de la llamada “nueva pedagogía” se empeñan en afirmar, sino que lo que verdaderamente elitista es, en las propias palabras de E.D. Hirsch Jr., “fomentar que se segregue el conocimiento”, como está haciendo el sistema educativo público en la actualidad. Bajar la exigencia y proporcionar un currículo empobrecido a los alumnos desaventajados es clasista, algo totalmente contrario a la equidad educativa. Los alumnos de familias de clase media y alta tienen los medios económicos y culturales para suplir las actuales carencias de la escuela pública (profesores particulares, actividades extraescolares, conversaciones y viajes culturales familiares, etc.), pero no los alumnos de entornos económicos desfavorecidos. Aceptando que es un reto muy difícil, pero abordándolo, la escuela puede llegar a tener un papel de transformación social al ofrecer a los niños y jóvenes más vulnerables la oportunidad real de llegar a tener una vida futura mejor. Y esto se consigue no bajando el nivel y dejando a este alumnado que estudie lo que quiera y cómo quiera, como desgraciadamente ocurre en demasiadas ocasiones hoy en día, sino ofreciéndole lo que necesita. Existe mucho bla, bla, bla de los pedagogos de salón desde las tarimas de sus facultades de ciencias de la educación, pero sus propuestas no arreglan los problemas que denuncian y dicen solucionar, sino al contrario; y lo peor es que nunca se responsabilizan del daño que hacen a quienes dicen defender, ni del dinero público gastado en sus fallidas propuestas.
4. ¿Debido a qué circunstancia comunicacional piensa usted que siempre se habla de gasto en educación y no en inversión en educación?
Invertir en educación debería ser una obligación moral de las autoridades políticas, ya que los efectos a largo plazo que tiene para la mejora económica y democrática de los países son indudables. Pero hay algo que me gustaría puntualizar, y es que la inversión por sí sola no mejora el aprendizaje. Lógicamente, siempre ayudará y es deseable y debemos exigir que así sea, pero siempre y cuando se utilice de manera efectiva. Si no cambia el actual paradigma (y esa palabra le queda incluso grande al desastre actual que es la educación en España hoy en día), será tirar millones de euros de dinero público por el desagüe de la bañera. Si no arreglamos primero el actual sistema educativo disfuncional que tenemos, inyectar más dinero público sería, en el mejor de los casos, una medida completamente estéril. De hecho, el tema de la financiación se ha convertido, y me duele mucho decirlo, en otro mito más del debate educativo; países que gastan menos dinero en educación que nosotros (como Singapur o Japón ) o que tiene un gasto muy similar al nuestro (como Corea del Sur) tienen resultados mucho mejores que los países occidentales. Si esto pasara en una empresa privada (tener más financiación y obtener peores resultados), los responsables haría ya años que no estarían gestionando un servicio básico y tan fundamental para un país como es la educación. Otro ejemplo más cercano es Estonia, que tiene la misma inversión que los demás países europeos, pero resultados mucho más altos.
Así que más inversión en educación por supuesto que sí, pero en una educación que transforme la vida de las personas, que permita el ascensor social que durante algún tiempo fue la institución escolar en España. La actitud positiva de las familias y del alumnado hacia la educación, y que el sistema educativo así lo exija, son factores más fructíferos que esperar que la inversión mejore automáticamente la calidad educativa. Como dice Thomas Sowell, nada es más fácil que elaborar una lista de elementos deseables y llamarlos prerrequisitos, para una educación de calidad, y culpar a la ausencia de estos elementos de todas las deficiencias actuales. Sin embargo, históricamente, muchos de estos prerrequisitos han faltado tanto en las escuelas de alto rendimiento como en las de bajo rendimiento. En el pasado y en la actualidad han existido y existen centros educativos con recursos escasos e instalaciones deficientes que tienen buenos resultados académicos (y viceversa); y esto no significa justificar esta dejación por parte de la los poderes públicos, pero sí que demuestra que la inversión no es la piedra filosofal, y que necesita de otros factores quizás más fundamentales para mejorar la calidad de la educación.
5. En España: ¿Qué elementos se toman como análisis para saber si hay o no calidad educativa? ¿Dónde se inicia la calidad educativa?
Este aspecto ya lo he comentado un poco anteriormente. Lo cierto es que en España no existen datos fiables para determinar la calidad del sistema educativo. Actualmente en España se falsean los resultados con promociones y titulaciones de una gran cantidad de alumnos que no tiene los conocimientos y las competencias alcanzadas, lo que crea una diversidad de niveles en los diferentes cursos que es imposible que un solo profesor en el aula pueda atender. La solución pasa porque el alumnado sepa que no trabajar y no esforzarse tiene sus consecuencias en sus notas, y que ninguna normativa va a venir a salvarle si no lo hace. En este sentido, tal y como las evidencias no se cansan de demostrar, una evaluación externa de ámbito nacional (las llamadas “reválidas”) ayudaría a alcanzar unos objetivos mínimos en cada etapa educativa, evitando así el actual fraude para el alumnado y para la sociedad que representa la llamada “evaluación competencial”.
La evaluación es fundamental para determinar la calidad educativa; además de proporcionar un significado compartido sobre el desempeño del alumnado, también aporta datos sobre la efectividad de diferentes currículos y enfoques educativos. Sin esta función básica de rendición de cuentas que tanto hace rehuir a la “nueva educación” corremos el riesgo como sociedad de basar el progreso y nivel de aprendizaje del alumnado en conjeturas totalmente subjetivas y atomizadas entre todos los diferentes docentes que puedan llegar a existir. ¿Es esto lo que realmente se pretende? Y respecto a la cuestión sobre dónde se inicia la calidad educativa, para mí está claro: en el trabajo del docente especialista en el aula con sus alumnos, llevando a cabo una práctica basada en la evidencia. Pero es que, muy tristemente, las normativas actuales en España incluso han llegado a obligar al profesorado a programar por situaciones de aprendizaje, una manera de meter con calzador metodologías fetiche de la “nueva pedagogía” como el
aprendizaje por descubrimiento y el basado en proyectos, que ya se sabe que no es efectivo para el alumnado con un escaso nivel de conocimientos (véase la inmensa mayoría de nuestros alumnos). De ahí la importancia de una evaluación externa, para poder determinar el impacto de las políticas educativas que se implementan. Pero, paradójicamente, los defensores de la “nueva pedagogía” están en contra de que se evalúen las propuestas tan buenas que ellos defienden.
Gracias Paco.
Perfil de Paco Benítez Velarde.
Licenciado en Historia por la UB. Profesor de secundaria de inglés y Ciencias Sociales. Profesor visitante en EE.UU. (Charlotte, NC) y ahora en la comunidad valenciana. Coautor del libro de historia local Història de Segur. De castri securis a Segur de Calafell. Máster de Formación de Profesores de español como Lengua Extranjera por la Universidad de Barcelona y Máster en Teaching English as a Foreign Language por la Universidad de Alcalá de Henares. Posgrado en Mediación en Situaciones de Conflicto en la Institución Educativa por la Universidad de Barcelona. Miembro de la Asociación OCRE (actual secretario).

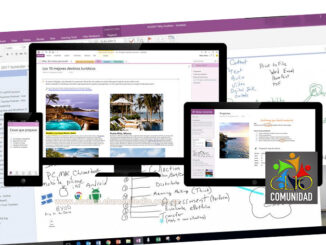
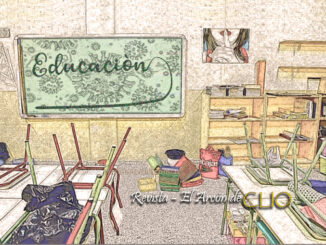
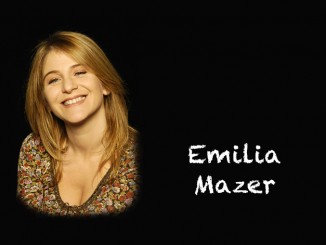
Sé el primero en comentar