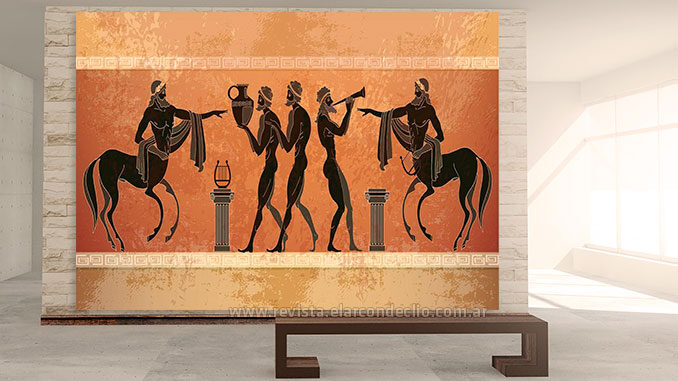
Uno de los primeros en criticar el supuesto control de Knossos por sobre toda la isla fue Cherry, quien en 1986 determinó que en la isla de Creta existió un sistema político entre pares (peer polities), en donde cada centro era autónomo y controlaba una porción de territorio igual al resto de los centros.
De esta manera, habría existido una interacción en donde las elites palaciales intercambiaban bienes y prácticas pero sin que existiera un centro hegemónico (Cherry, 1986). Aun así, los aportes novedosos de esta postura no son del todo convincentes. Como señala Schoep (2007, 69), la evidencia arqueológica sugiere que existió un mosaico de pequeños, medianos y grandes centros (véase Schoep, 1999, 202 y Branigan, 2001). En algunos casos, estos centros son palaciales y, en otros casos, no palaciales. Por lo cual, debemos incluir estructuras cuya morfología no nos permite clasificarlas como centros palaciales, pero que parecen haber tenido un rol central en la sociedad minoica y que fueron ignorados por muchos investigadores.
Por otro lado, debemos agregar que la existencia de un monarca que controle la isla no está probada. En primer lugar, durante años se ha sostenido que el “palacio” de Knossos funcionaba, no sólo como residencia de la autoridad política sino que también era el centro de la vida religiosa del pueblo minoico. Esta postura se sostiene a partir de que no es posible hallar una estructura análoga a los templos orientales en las cuales se hayan podido llevar a cabo las actividades religiosas. Teniendo en cuenta esta aproximación, se ha defendido que el gobernante mayor de la sociedad minoica era un “rey-sacerdote” (véase Koehl, 1995, 24). Éste habría tenido tanto responsabilidades políticas como funciones religiosas. Primeramente, podemos realizar una analogía con la figura de Minos, dado que era el gobernante supremo de la isla La antigüedad grecolatina en debate de Creta y a la vez tenía un vínculo directo con el mundo sobrenatural a través de su padre.
Más allá de esta referencia literaria, es importante resaltar que en los pocos fragmentos de la escritura lineal A no se han encontrado menciones a ninguna autoridad central. Por otro lado, la iconografía minoica no parece ser una fuente muy útil, dado que no hay una figura que represente a un gobernante de manera indiscutida (véase Driessen, 2012). Según Nannó Marinatos (1995, 41) esta ausencia se debe a que las divinidades y los gobernantes ocupan roles
intercambiables y la iconografía expresaría este tipo de analogía. Además, las figuras que encarnan dioses a menudo son inspiradas u ordenadas por los mismos administradores del poder. Finalmente, las imágenes de los templos tripartitos son representaciones de la fachada de los “palacios” en donde quedaría latente la creencia religiosa de considerar sagrada este tipo de estructura. Además, el análisis de algunos sellos en los que podría expresarse la práctica de la proskynesis, sugeriría la existencia de un rey o reina con características divinas (véase Marinatos, 2007a, 182 y Marinatos, 2007b, 356).
Por estos argumentos, la autora sostiene que estamos ante un sistema teocrático (véase Marinatos, 1995, 38-40).
Respecto a la evidencia pictórica, Hitchcock (2000, 76) ha criticado que las imágenes que se utilizan representen de manera inequívoca a un gobernante. Sus críticas se basan en lo siguiente: en primer lugar, las reconstrucciones de los principales frescos fueron realizadas bajo las órdenes del propio Evans. Respecto al famoso fresco del “rey-sacerdote” sostiene que “ninguna de las reconstrucciones es aceptable” (Hitchcock, 2000, 76) 11 y que poco nos informan sobre la existencia de un soberano y, menos aún, acerca de sus posibles funciones. En segundo lugar, Hitchcock (2010) también ha criticado que el trono encontrado en Knossos corresponda a un soberano.
Según la autora, es posible utilizar la idea del “trono vacío” para señalar la presencia de una divinidad (véase Hitchcock, 2010, 108). Este concepto, de origen oriental, está reforzado por las imágenes de grifos a cada lado del trono que podrían indicar la presencia de un “señor” o “señora” de los animales (véase Hitchcock, 2010, 113-114).
En los casos que nos competen, cuando se representa el poder de los humanos no se puede especificar quienes ostentan efectivamente ese poder, dado que las imágenes no muestran “las evidencias esperadas de centralización de poder que podrían corresponder a un estado como las que conocemos de otras fuentes” (Crowley, 1995, 489-490). Es decir, que la iconografía no muestra una imagen que se pueda vincular a un gobernante (Driessen, 2012, 6)
ni tampoco que este hipotético gobernante haya tenido funciones religiosas.
Por último es importante cuestionar las teorías que sostiene que el “palacio” de Knossos como la estructura en la cual se realizaban los ritos religiosos. 11 Rehak y Younger (1998: 120) sugieren la reconstrucción se realizó con piezas que no debieron haberse unido dado que podrían pertenecer a diferentes figuras.
Debemos tener en cuenta que la influencia de las fuentes clásicas y la comparación entre las estructuras monumentales y los palacios orientales y micénicos han establecido una tradición historiográfica que Molloy (2012, 94) denomina “palacio-céntrica”. Según esta postura, el “palacio” concentraría todas las funciones políticas, económicas y religiosas, abarcando los aspectos más importantes de la sociedad minoica (véas Gessel, 1987, 126 y Sherrat y Sherrat, 1991, 365). Por el momento, podemos señalar que en el período Neopalacial hay un aumento en el interés de los “palacios” por manejar el culto, visto el incremento de la parafernalia religiosa hallada en ellos (véase
Moody, 1987, 238). Un ejemplo de esta intención la podemos encontrar en los frescos ubicados en el “Corredor de las Procesiones”, donde se muestran diferentes personas llevando ofrendas (Marinatos, 1987, 137) o en donde se representa el “palacio” como un lugar destinado a las prácticas religiosas. En el Granstand Fresco se puede observar la representación de un “templo tripartito” similar al hallado en el “palacio” de Knossos (véase Shaw, 1978).
Desde nuestra óptica, los centros palaciales ocupan un rol jerárquico en la administración y control de la religión, aunque desde un aspecto diferente.
Consideramos que la importancia religiosa de estos centros reside, por un lado, en su vínculo con los santuarios de altura y, por otro lado, en la posibilidad de establecer un tipo de redistribución orientada a los bienes de prestigio y a las materias primas que se utilizaban en los festines. Los santuarios de altura parecen haber sido el lugar donde se llevaron a cabo los ritos más importantes de la cultura minoica y no en los “palacios”. Ciertamente, estos estaban inextricablemente conectados con el sistema de creencias minoicas y probablemente fueran centrales en la organización social regional (véase Haggis, 1999, 74). Como destaca Haggis (1999, 76), es posible rastrear la importancia de estas estructuras desde el período Protopalacial antes del surgimiento de los “palacios”. Precisamente, los santuarios de altura tal vez constituyan el único fenómeno común a toda la isla de Creta y su estudio resulta altamente significativo porque pudieron haber cumplido la función de ser un vehículo de expresión colectiva entre las diferentes comunidades (véase Zeimbeki, 2004, 352).
Si traemos a colación los textos de Platón y de Estrabón, ambos dan cuenta de que el lugar de encuentro entre Minos y Zeus se daba en la cueva que se encontraba en la cima de una montaña y a la cual peregrinaban los habitantes de Creta en distintas celebraciones. Watrous (1995, 394-395), haciendo eco de esta tradición, agrega que los cretenses señalaban que Zeus había sido enterrado en la cima de una montaña12 (Ida, Dicte o Jouktas) y que se había producido una transferencia de características divinas entre Zeus con un divinidad minoica anterior (véase Watrous, 1995, 400).
12 Esta situación generó que en la época clásica los cretenses hayan sido vistos como la representación de la mentira por antonomasia, dado que Zeus, en tanto que divinidad, era inmortal.




Sé el primero en comentar